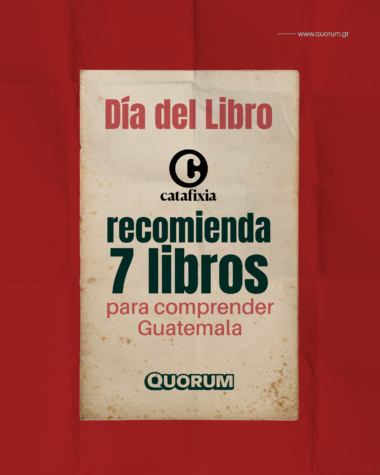Hace 30 años la Unión Soviética aún intentaba mantenerse en pie, Centroamérica se esforzaba por poner fin a la guerra y Estados Unidos estaba lejos de experimentar el atentado que cambió para siempre las dinámicas globales de seguridad e inteligencia, el 11 de septiembre.
En 1991 Harris Whitbeck era un joven reportero de CNN que recibió la misión de viajar al otro lado del planeta para cubrir los últimos años de la Unión Soviética. Le tocó contar la incertidumbre de una sociedad frente al cambio de régimen económico y aquella fue solo una de varias coberturas trascendentales.
Cuatro años más tarde estaría contando el alzamiento zapatista en Chiapas, que llamó al mundo a reflexionar en tiempos en que los Tratados de Libre Comercio se vendían como la solución a los problemas de la región.
El resultado de 30 años de cobertura es difícil de asimilar, requiere un largo proceso de reflexión sobre el oficio, sobre el papel que el periodista juega en la sociedad y sobre la forma en que cada hecho fue marcando su vida. Esa reflexión es la que Harris Whitbeck ofrece en “El oficio de narrar sin miedo”, libro recientemente publicado por Grupo Planeta México.
El libro es un recorrido por el Irak previo al derrocamiento de Hussein, el México siempre convulso, la reacción de Estados Unidos ante los ataques terroristas y la resistencia de Guatemala y Centroamérica frente al golpe de los desastres naturales. Compartimos a continuación un fragmento de uno de los capítulos del libro.
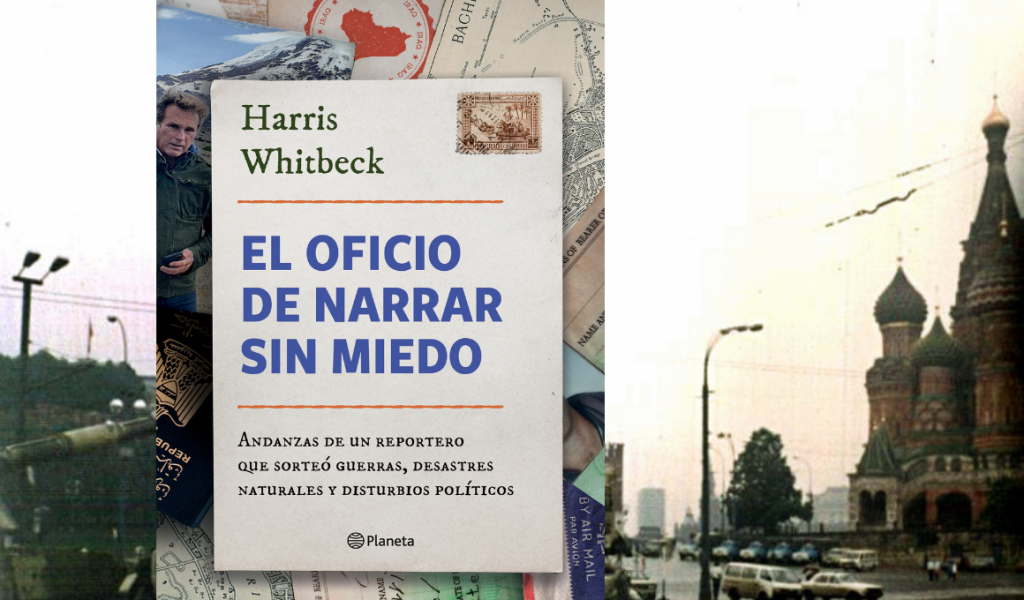
La Guerra Fría y unos pequeños grandes objetos
Viaje a Moscú entre rusos y soviéticos
La pluma con la que Gorbachov firmaría los documentos que desmembrarían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no tenía tinta.
El día de Navidad de 1991 era oscuro y frío en Moscú. Así deben de haber sido todos los inviernos soviéticos. El sol se había puesto a las cuatro de la tarde. Tan solo se habían tenido siete horas de una luz débil. La temperatura se mantenía en los siete grados bajo cero. Sin embargo, hacia el mediodía, cuando el sol hizo una tibia aparición entre la bruma y las nubes altas del cielo moscovita, se elevó a cero grados y se empezó a sentir cierta calidez. La naturaleza suele manifestar cambios más profundos que solo los climáticos.
Esas circunstancias obligan a asumir una mirada sobre la realidad. Para un joven corresponsal de Centroamérica que vivía en Atlanta, la estancia en aquel Moscú helado era excitante. El frío que nos emocionaba daba paso a otro fenómeno al que no estamos acostumbrados: la caída del sol al comienzo de la tarde.
Volamos desde Atlanta con escala en Fráncfort y luego a Moscú. El vuelo aterrizó al filo del mediodía, y como aún no pasaba nada, —se esperaba que pasase—, lo que había era una tensión expectante en el ambiente. Junto a un productor fuimos a las oficinas de CNN, nos reportamos con la base en Atlanta y después nos fuimos a descansar. Yo me fui a dormir porque creí que ya era de noche, como le pasa a un loro tapado o a los pájaros en un eclipse. Me desperté a eso de las siete y no entendía qué estaba sucediendo.
A eso me refiero cuando doy cuenta de esos datos que parecen superfluos o al margen de los acontecimientos. Ya eso es en sí un acontecimiento que condiciona la mirada o la experiencia. Aunque estuve la mayoría del tiempo en las oficinas, la naturaleza se colaba, se manifestaba en el frío, en la caída del sol, en la llegada prematura de la noche. En mi trabajo el encuentro con la naturaleza es una constante; puede ser hostil o acogedora, pero por lo general tiene un impacto sobre mí. Las calles de Moscú se veían como una especie de ensoñación. Los desplazamientos por la capital estaban a cargo de un chofer ruso asignado a los corresponsales. Llevaba yo tres días en la ciudad del Kremlin, a donde había arribado como parte del contingente de 75 periodistas, productores y técnicos que CNN había enviado para cubrir la crisis política que terminaría con la disolución de la Unión Soviética, la caída de la Cortina de Hierro y la aniquilación, de un solo plumazo, de una de las fuerzas que tuvo mayor impacto sobre mi niñez y adolescencia, y que más influyó en mi formación como periodista en Centroamérica.
Los hechos de los que fui testigo en la Unión Soviética son quizá los de más resonancias históricas, no solo para la región, sino para el hemisferio, y para mí porque mis países bebieron —y siguen haciéndolo en alguna medida— de la ideología que sostuvo a ese gigante político de pies de barro, y porque ponen en evidencia cómo algo tan lejano, y en apariencia ajeno, influía y sigue influyendo en mi vida y la de otros. Durante veinte años fui corresponsal para CNN y en varias ocasiones vi la relación directa y las implicaciones que algún suceso o acontecimiento relacionado con la disposición ideológica de las grandes y pequeñas potencias ha tenido en mi vida.
La onda expansiva de estas fuerzas políticas puede impactar en la vida de cualquiera y, en mi caso, por decirlo de alguna manera, las consecuencias han sido inmediatas. Esa es la magia que envuelve el trabajo de un corresponsal extranjero, de un periodista a quien todo le atañe, aunque muchas veces demande la posibilidad de tener una vida íntima, vida privada en el sentido más común. Si bien los acontecimientos nos impactan a todos, un corresponsal está instado a acercarse, indagar, preguntar, buscar. Durante más de dos décadas, un café por la mañana podía ser interrumpido por la gripe de Fidel Castro, literalmente.
En la Nochebuena de 1991 yo tenía 26 años de edad y varios meses de haber comenzado a trabajar como escritor en la mesa de redacción del servicio en español de CNN. Estaba recién mudado a Atlanta, tratando aún de asimilar la idea de que mi gran sueño profesional, llegar a trabajar para la cadena de noticias más importante del mundo, se había hecho realidad. Las semanas previas a mi desplazamiento a Moscú las había pasado ocupado en la redacción de los guiones de parte de los noticiarios presentados por Jorge Gestoso y Cecilia Bolocco, los cuales escribía con base en los cables de las agencias noticiosas o los reportes del servicio en inglés traducidos y adaptados al servicio en castellano.
Mucho de lo que redactaba en esos días giraba en torno al conflicto en Centroamérica. Las guerras en El Salvador y Guatemala que enfrentaban a fuerzas izquierdistas y los gobiernos apoyados por Estados Unidos, el inexorable y constante flujo de migrantes balseros que salían de Cuba e intentaban tomar rumbo a la Florida y, conforme se acortaban los días y noviembre se convertía en diciembre, los cada vez más urgentes despachos noticiosos que provenían de la oficina de CNN en Moscú, que daban cuenta de la vertiginosa agitación con la cual el antiguo sistema político se desmoronaba. Estaba totalmente ocupado.
La tarde del domingo 15 de diciembre de aquel primer año de los noventa estaba en mi apartamento cuando recibí una llamada telefónica. En ese entonces se llamaba a las casas, no había celulares. Era Vicky Sama, productora ejecutiva del noticiario. «Whitbeck», me dijo, «te vamos a mandar a Moscú mañana». Me indicó que llegara a la oficina al día siguiente con la maleta hecha y pasaporte en mano. Pasaría el día a la espera de la expedición urgente de una visa de periodista antes de tomar un vuelo nocturno rumbo a la capital soviética. Aún no salía de mi estupor cuando llamé emocionado a mis padres a Guatemala para contarles la noticia. A los meses de haber comenzado a trabajar, iba a ocupar una butaca en primera fila frente a uno de los acontecimientos políticos más importantes de la historia (aunque pasarían muchos años antes de que cayera plenamente en cuenta de su importancia), uno de los que tendrían mayor impacto sobre la historia de mi país y la región en donde crecí. Durante décadas Centroamérica había sido uno de los grandes campos de batalla en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
Pero yo ya había estado en Moscú mucho antes de que fuese corresponsal extranjero. Y es que en la universidad había un programa de intercambio con Europa para aprender una lengua. Pensaba que el idioma que me ayudaría en mi carrera de Estudios Internacionales sería el francés, así que opté por el programa y fui a aprender francés en la Sorbona, en París. Durante un año estuve ahí y pude viajar al Moscú de entonces, es decir, a la Unión Soviética en pleno, no tambaleándose como la que cubrí muchos años después, cuando me acababa de convertir en periodista.
Aquella visita se promovía como unas petites vacances durante la Semana Santa. Visité la Unión Soviética cuando Guatemala estaba en plena guerra, hacia 1986. Cuando llamé a casa para decirle a mi padre que me iba a Moscú, lo que me dijo fue: «Vaya mʼijo, vaya», con esa calma permisiva y de autoridad con la que solía hablar. Mi padre siempre fue un patriota y estoy seguro de que me motivó a ir para que viera la miseria del socialismo. Era tan solo un estudiante de 20 o 21 años en la Unión Soviética de un incipiente Gorbachov. Comenzaba el desmoronamiento, pero cómo iba siquiera a intuirlo. Sin embargo, iba preparado para lo que me iba a encontrar. Sentía curiosidad por ver aquel mundo, pero también sabía que debía ser precavido. «Son comunistas», me decía a mí mismo, y esa sería la explicación para lo que encontraría en aquel primer viaje a la Rusia soviética.
Llevaba unas bufandas guatemaltecas, tejidas con un algodón muy fino y delicado, una de las cuales haría que se cuestionara mi manera de ver aquel mundo. Viajé a Moscú con un grupo de estudiantes formado sobre todo por estadounidenses. Llegamos al hotel que en aquel entonces era el más grande del mundo, el Cosmos, hoy sigue siendo uno de los más grandes de Europa. Había sido construido para los Juegos Olímpicos de 1979 y tenía capacidad para alojar a más de 3000 personas. Es una estructura funcional, un gigantesco bloque con una leve curva en sus bases. En cada piso, dispuesta en los pasillos, estaba una mujer mal encarada que llevaba el registro de todos los que entraban y salían. Y es que era una sociedad con vocación de vigilancia. Y claro, nosotros asumíamos que las habitaciones estaban controladas, observadas, intervenidas, no podía ser de otra manera. Yo llevaba en la piel el bagaje histórico centroamericano, por eso podía reconocer las prácticas soviéticas. Nos asignaron como guía para las salidas del hotel a una mujer rusa.
Aunque, claro está, podíamos andar por la ciudad sin mayor supervisión. En ese entonces los estudiantes soviéticos que nos reconocían como extranjeros nos ofrecían intercambiar las hebillas del cinturón del uniforme soviético por nuestros jeans. Hice uno de esos intercambios y aún conservo una de aquellas hebillas icónicas. Estos objetos terminan por cargarse de un significado que me permite rememorar sensaciones, apreciaciones y anécdotas.
Tampoco olvido la bufanda y a Elena, la guía rusa, quien por cierto hablaba español e inglés a la perfección. La recuerdo como una mujer severa, fría, marcial. Todos la sentíamos de un ánimo metálico. El último día del viaje, como un gesto de agradecimiento por sus servicios y cuidados para con nosotros, le quise obsequiar una de mis apreciadas bufandas guatemaltecas. Quería que, así como yo me llevaba tantos recuerdos de su país, ella conservara al menos un detalle del mío. «¿Qué es esto?», recuerdo que me dijo como ofendida, debe de haber malinterpretado mi gesto como una compasiva y soberbia muestra de altivez occidental (gringa por demás), que le daba la prenda porque pensaba que la necesitaba. Esa actitud era muy distinta a la de los joviales estudiantes soviéticos con los que intercambié suvenires, esos chicos eran entrañables. Quizás ahí viví en la cotidianidad más genuina el principio del desmoronamiento del que sería testigo una década después. Elena no podía separar un simple gesto de cortesía de una ofensa a su tierra, no podía dejar de ser una funcionaria soviética y ser solo Elena por un instante.
La disolución de la Unión Soviética no era algo que estaba en mi radar cuando comencé a trabajar como periodista. Años antes de entrar como reportero en CNN, siendo estudiante de la maestría en Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York, tuve contacto esporádico con diplomáticos de la misión soviética ante la ONU. Como estudiante de periodismo estaba acreditado y se me permitía el acceso a las conferencias de prensa que se realizaban periódicamente.
En ese entonces conocí también a algunos exsoldados soviéticos que habían desertado mientras participaban en la ocupación de Afganistán a finales de la década de los ochenta. Uno de ellos, Igor Kovalchuk, había logrado llegar a Estados Unidos gracias a la ayuda del entonces presidente estadounidense Ronald Reagan. Se había establecido en la comunidad predominantemente rusa de Brighton Beach, un suburbio de Nueva York. Asimilaba la cultura estadounidense, aprendía a manejarse en un mundo capitalista pujante, con un mercado dominado por la permanente necesidad de adquisición que puede abrumar a cualquiera, y también de oportunidades y leyes y seguridades. El joven Igor decía estar agradecido por la oportunidad de vivir en libertad, pero añoraba su tierra. «Aunque la vida en la Unión Soviética es tan diferente», me dijo, «sigue siendo mi patria y no quiero estar en una situación donde nunca pueda volver a ver a mi familia y a mis amigos». Cierta mirada de tristeza en los ojos de Igor me señalaba aquello que todo exiliado siente y no puede expresar. El desarraigo es afectivo. La patria son los afectos.
En aquellas clases de periodismo, y gracias al contacto que tenía con distintos personajes rusos que conocí en Nueva York, aprendí de primera mano cómo las fuerzas de cambio en una sociedad tan restringida podían ir abriendo brecha poco a poco en la conciencia colectiva. Esas fuerzas fueron como una especie de filtración de humedad que fue horadando la sólida pared hasta que se vino abajo.
Mark Koenig, un politólogo que había vivido en la URSS durante 18 meses como académico invitado, me habló del despertar político que se estaba viviendo en esa época y de cómo algunas políticas de Gorbachov permitían que los jóvenes se agruparan en clubes sociales y deportivos para intercambiar ideas, algo que bajo el totalitarismo de antes era imposible. Hablaba de cómo la gente comenzaba a expresar su descontento con un sistema en el que, para los últimos años del gobierno de Leonid Brezhnev, el antecesor de Gorbachov, la esperanza de vida promedio se había reducido y habían empezado a escasear los alimentos, en el que la economía estaba moribunda (sabemos que nunca gozó de buena salud). Durante esos ejercicios de periodismo en Nueva York en 1989, jamás imaginé que tan solo tres años después me estaría paseando por la Plaza Roja de Moscú, la noche antes de la «ceremonia» de disolución de la Unión Soviética.
En el aeropuerto de Sheremetievo me esperaba un chofer que, sin mediar palabra, me condujo hasta la oficina de la cadena, ubicada en un complejo de apartamentos viejos exclusivos para extranjeros, a pocas cuadras de la Plaza Roja. Al llegar a la oficina me presenté con mis colegas y de inmediato comencé a leer sobre los últimos acontecimientos. Tan solo unos pocos meses atrás, en agosto, Gorbachov había superado un intento de golpe de Estado. Junto a Boris Yeltsin, quien lideró la resistencia al intento de derrocamiento fundamental para continuar la democratización de la URSS, habían tenido que enfrentarse al propio Partido Comunista, de donde surgieron las fuerzas contrarias a las reformas y cambios. La oficina era un hervidero de periodistas y traductores que corrían de un teléfono a otro, intentando conseguir una entrevista exclusiva con el hombre de la mancha en la calvicie, una mancha que se convirtió en icono.
Tom Johnson, el entonces presidente de CNN, periodista veterano, había volado también a Moscú para poder presenciar lo que prometía ser un momento crucial de la historia reciente. Se escuchaban rumores de la inminente renuncia de Mijaíl Gorbachov, quien sería el último secretario general del PCUS; y del ascenso al poder de Boris Yeltsin, también miembro del Partido Comunista. Todos trabajaban apresurados y yo, el único periodista del contingente que reportaría para el servicio en español de la cadena, hacía lo posible para ponerme al día y recabar suficiente información para redactar mi primer informe desde Moscú.
Era tal el sentido de urgencia y la rapidez con que se desarrollaban los acontecimientos, que pocos nos dábamos cuenta de las enormes implicaciones de lo que iba a suceder. Durante varios días me dediqué a estudiar transcripciones de entrevistas con políticos soviéticos y analistas, y salía a la calle con un camarógrafo a probar suerte; esperaba toparme con algún ciudadano que hablara español y que, además, estuviera dispuesto a concederme una entrevista, que me diera sus impresiones sobre el proceso que se estaba desarrollando, de lo que estaba por suceder.
Yo era un estadounidense en lo que aún era la Unión Soviética, aunque en sus estertores. Con menos frecuencia de lo que hubiese querido, salía a las calles cercanas a la oficina a hablar con la gente, con moscovitas, sobre la atmósfera de cambio que ya se respiraba. Y también era un centroamericano en Moscú. Antes de interrogar a las personas primero les preguntaba si sabían hablar español y a menudo me quedé sorprendido por lo cultos que eran; cuando les decía que era guatemalteco se abrían y, los que sí hablaban una de mis dos lenguas, se mostraban dispuestos a responder mis preguntas. También hablo francés, pero es una lengua adquirida, aprendida, y aunque sé que los rusos cultos lo hablan, no me atreví a encararlos a la francesa. Y es que, en aquel entonces, en plena Guerra Fría, las vinculaciones estaban a la vista. Aunque también hay que decir que la presencia soviética en mi territorio no era tan explícita como la estadounidense. Hay que recordar que es un juego de carambolas: las guerrillas centroamericanas eran apoyadas por Cuba, y la isla le respondía a la Unión Soviética. Era común oír que esta les otorgaba becas a jóvenes guatemaltecos para que fueran a estudiar allá, la práctica común para formar cuadros ideológicos que serían insertados en la guerrilla cuando regresaran.
Lo que estaba por suceder. Nada más y nada menos que la disolución del sistema político de una de las dos superpotencias mundiales, de una nación de naciones que cubría el territorio más extenso del planeta. Un cambio radical que pocos se imaginaban que sucedería y cuyos efectos se harían sentir alrededor del mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, la URSS sumó a sus naciones satelitales ocho países europeos que empezaron a orbitar alrededor del gigante de la hoz y el martillo: Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Yugoslavia, Bulgaria y Albania. Las naciones que estaban bajo el régimen comunista soviético terminarían siendo 23 en total. Estos fueron los primeros en separarse, entre 1990 y 1991; luego lo harían los países que inicialmente formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, Georgia, Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, Lituania Estonia y Letonia.
Parte del mundo conocido se estaba desintegrando ante mis narices cuando estaba en Moscú, y sus escombros aún pesan sobre la historia reciente. Los casos de la desintegración dentro de otra desintegración son dramáticos: Yugoslavia, por ejemplo, se desmembró en siete naciones, así como Checoslovaquia se partió en dos.
Para mí, que crecí en uno de los países centroamericanos (otra desintegración) donde se libraba una de las grandes batallas de la Guerra Fría, las implicaciones eran aún mayores. Durante años se me inculcó que la URSS, por medio de sus aliados cubanos, era la responsable del derramamiento de sangre causado por las guerras en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Esa carga histórica pesaba mucho sobre mí cuando salía a las calles de Moscú a entrevistar a ciudadanos corrientes sobre el pasado reciente y el presente que prometía cambiar radicalmente su futuro.
Al revisar el cuaderno de apuntes que guardé de ese viaje, me encontré con anotaciones que señalan el pensar de gente común y corriente que se encontraba temerosa ante los cambios que se avecinaban. Cuando abordé a Gaya, de oficio costurera, en la acera de una transitada calle del centro de Moscú, me contó que la situación en ese momento era muy difícil, que no se conseguían alimentos de calidad, que se tenían que hacer largas colas para entrar a las tiendas en las que se encontraba muy poca ropa y zapatos, y que lo que había era sumamente costoso. Al final decía que no sabía qué traería el futuro y que eso le provocaba mucho miedo. Siento una curiosidad que no podré mitigar por saber qué me diría hoy aquella costurera de hermoso nombre cuyo oficio es enhebrar, unir, dar forma a lo informe, sobre el desovillado país que se le iba a deshacer en las manos.
*El oficio de narrar sin miedo (Planeta), © 2021. Harris Withbeck, © 2021. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.