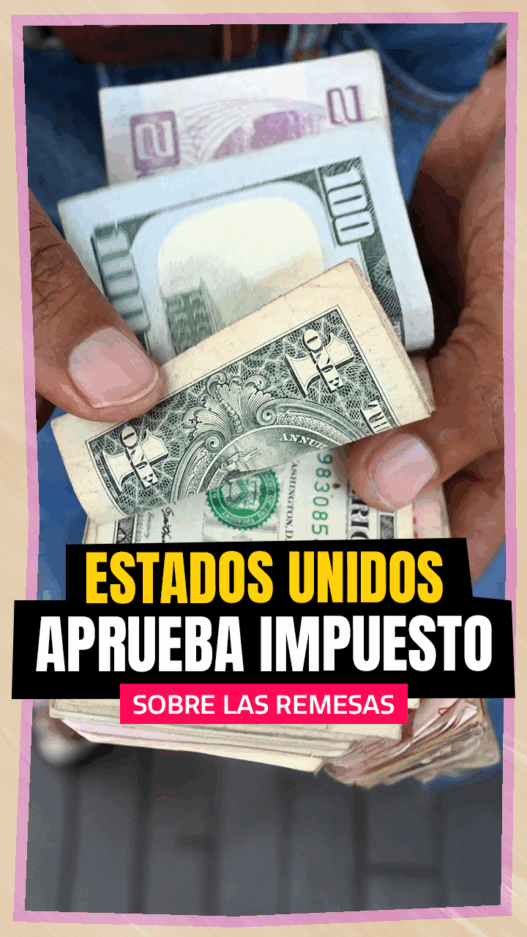Hoy, Emily tiene 10 años y ya va siendo tiempo de volver a ver a su papá. Desde que tiene memoria lo ha visto cada dos o tres años, cuando regresa por un par de semanas para pasar tiempo con su mamá, con ella y con sus dos hermanos, Christopher y Antony. Después de esa breve estancia vienen las despedidas en medio del llanto.
En el año 2000, Arturo Ramírez tomó la decisión de cruzar la frontera para buscar en el extranjero las oportunidades laborales que nunca tuvo en Guatemala. Logró instalarse en Los Ángeles y consiguió trabajo en un taller de pintura mientras esperaba que el gobierno de Estados Unidos le otorgara una residencia. Antes que los documentos, llegó el amor.
Emily se sonroja y sonríe con ternura cuando su mamá cuenta que ella y Arturo se enamoraron a distancia, cuando él ya había migrado. Regresó a Guatemala por ella y entre viaje y viaje nacieron sus hijos y también llegaron los papeles que tanto quiso: los de su residencia.
El semblante de Emily es el de una niña acostumbrada a escuchar que sus papás se quieren aunque viven a más de 4 mil kilómetros de distancia.
A diferencia de muchas familias de migrantes guatemaltecos, Emily y Leticia se saben afortunadas porque pueden convivir un poco de tiempo con él. Además se comunican al menos tres veces al día. La ausencia no los ha distanciado. En la escuela —cuenta Emily—, hay niñas que nunca ven a sus papás.

“En mi cumpleaños él me llama y me pregunta cómo estoy. Me manda cosas para que yo celebre. Como mis amigas están cerca, me vienen a llamar y yo las invito aquí y mi papá manda dinero para que salgamos y celebremos”, cuenta Emily, quien hace poco celebró su cumpleaños como quiso: con pastel, decoración, piñata, sorpresas y juguetes.
A través de la pantalla del celular de su mamá, Emily ha tenido acceso a ese país que le abrió las puertas a su papá. Arturo le ha mostrado la casa en la que vive, junto con otros tres sobrinos, y las calles que transita a diario para ir y venir del taller de pintura. A Emily esa ciudad extraña no le despierta algo más que curiosidad.
Dice que quizá algún día viajará para conocer pero no para quedarse allá. Le gusta su vida en Malacatán, le gusta salir y encontrarse con sus amigas que también son sus vecinas; le gusta el clima, su escuela y su casa.
Aunque aún está en cuarto grado de primaria, Emily sabe que quiere estudiar por muchos años más. Le emociona llegar a la Universidad y convertirse en chef. Le gustaría tener un negocio propio, al igual que la paca que su mamá abrió en el patio de su casa. Antes de eso también tuvieron una venta de comida.
El negocio de Leticia ha sido una buena fuente de ingresos pero no lo suficiente para soñar con que Arturo regrese definitivamente a Guatemala. Él no quiere volver hasta que sepa que en su país tendrá una fuente de ingresos. Lo suficiente como para garantizar los gastos básicos y que Emily y sus hermanos no solo sigan estudiando, sino que tengan acceso a salud y a pequeños detalles como las fiestas de cumpleaños de su hija.
El dilema de muchas familias en San Marcos es ese: estar lejos de sus seres queridos a cambio de poder costear un nivel de vida digno, o sacrificar ciertas comodidades para reunir a la familia.
A Emily no le importaría renunciar a ciertos privilegios con tal de vivir con su papá. “A mí me gustaría tener a mi papá aquí y seguir conviviendo con mis amigas, salir y jugar con ellas. Pero prefiero que esté mi papá aquí”, responde. Leticia anhela lo mismo pero por el momento parece un sueño lejano.
Mientras tanto, la tecnología y el internet se han convertido en las herramientas básicas para mantener el amor intacto y la cercanía virtual entre Arturo y sus tres hijos. Cada mañana, mediodía y noche, Emily conversa con su papá mientras llega el momento en que, de nuevo, puedan compartir juntos algunas semanas.
Y la escena de las despedidas se repetirá una vez más.
Fotografía: Melissa Miranda