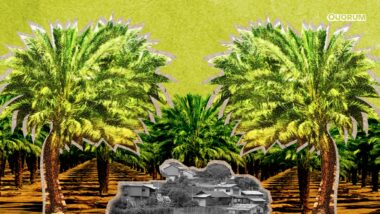En Guatemala, el cambio climático no solo se siente en los ríos secos, las cosechas perdidas o los huracanes más intensos. También se cuela en la música, en los textiles, en las esculturas hechas con escombros y en los performances que evocan lo desaparecido. Frente a una crisis climática que altera los ciclos naturales y desgarra los vínculos comunitarios, el arte emerge como archivo, protesta y acto de cuidado.
La nación centroamericana, una de las 20 más vulnerables del planeta según el Índice de Riesgo Climático Global de Germanwatch, ha experimentado en las últimas tres décadas al menos 97 eventos extremos registrados oficialmente —huracanes, tormentas, sequías e inundaciones— que provocaron pérdidas estimadas en USD 4,225 millones.
Los impactos son tan visibles en la economía como en la vida cotidiana. Cuando los huracanes Eta e Iota golpearon en 2020, dejaron USD 780 millones en daños e impactando la vida de 1,7 millones de habitantes. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) contabilizó puentes colapsados, carreteras destruidas y cultivos perdidos. Y junto a esos números, quedaron también las pérdidas humanas: 54 muertos, un centenar de desaparecidos, 21 heridos y 300,000 evacuados.
Los científicos explican que el calentamiento global no crea por sí mismo fenómenos meteorológicos severos, pero sí intensifica sus impactos: una atmósfera más cálida retiene más humedad y produce lluvias más intensas, los océanos más calientes favorecen tormentas más agudas y rápidas en fortalecerse, y el nivel del mar más alto agrava las inundaciones costeras.
Estos desastres, sin embargo, esconden otra dimensión pocas veces considerada: la cultural. Cada tormenta y sequía arrastra también señales que las comunidades daban por seguras —fiestas agrícolas que se interrumpen, aves migratorias que ya no anuncian la lluvia, palabras indígenas que se desvanecen sin los ciclos naturales que les daban sentido. La ONU llama a estos impactos “pérdidas y daños”: no solo lo que se mide en dinero, sino aquello que constituye la memoria viva de un pueblo.
Frente a esa fractura, artistas y comunidades indígenas en Guatemala han encontrado en el arte un refugio y un arma para documentar y denunciar el impacto de las alteraciones que la humanidad ha provocado en el clima.
La curadora Rosina Cazali lo resume con una advertencia: el arte no siempre cambia políticas, pero sí puede “enriquecer los diálogos críticos” y ampliar nuestra comprensión de cómo la crisis climática afecta a las personas y a las comunidades.
Este reportaje explora cuatro historias donde el arte y el cambio climático se entrelazan en un mismo cauce: el del duelo convertido en resistencia.
Cantar al clima roto cuando falta la lluvia
La música de Sara Curruchich, cantautora kaqchikel, es una forma de nombrar lo que el cambio climático borra. Sus canciones no usan términos técnicos como “pérdidas y daños”, pero hablan de lo mismo: aves que ya no cruzan el cielo, lluvias que ya no llegan a tiempo, cosechas arrasadas por tormentas. Para Sara, cantar es un acto de memoria, denuncia y resistencia.
Su tema “Soy un granito de maíz (Mujer indígena)” se ha convertido en un manifiesto. En él, el maíz simboliza dignidad y soberanía alimentaria, la persistencia de un pueblo que enfrenta sequías, huracanes y racismo. Cantar en kaqchikel es, en sí mismo, un gesto político: un recordatorio de que la lengua y la tierra son inseparables. “Cantar sobre el agua, la tierra, la milpa… es una manera de defender nuestra dignidad, es defender la soberanía alimentaria y la fuerza de resistencia que el maíz representa en nuestros pueblos”, afirma.
La voz de Sara recoge experiencias concretas de su pueblo natal, San Juan Comalapa, en el departamento de Chimaltenango, en la región central de Guatemala. Allí creció entre milpas y cantos de aves que marcaban los ciclos agrícolas.
Cuando era niña, las lluvias se anunciaban con el paso de bandadas de pájaros migratorios. “Mi mamá nos llamaba: ‘Vengan, miren, están pasando… ya viene la lluvia’. Eran como cien, llenando el cielo, y sabíamos que era momento de sembrar”, recuerda.
Hoy, la primera lluvia del año no es certeza sino duda. “Ahora la conversación es distinta: esperemos, veamos las nubes. Porque tal vez llueve un día y luego pasan semanas de sequía.”
La ciencia confirma lo que Sara canta: el informe global de biodiversidad de IPBES documenta que el cambio climático ya está alterando las rutas y calendarios de aves migratorias.
Lo que ocurre a estas especies refleja transformaciones profundas de los ecosistemas y, en comunidades campesinas, rompe algo más que el equilibrio ambiental: desajusta calendarios agrícolas, genera inseguridad alimentaria y debilita el tejido cultural que une a la gente con la tierra.
En 2020, tras el paso de los huracanes Eta e Iota, Sara acompañó con su música y activismo a la comunidad de Sepur Zarco, en el municipio de El Estor, Izabal, a orillas del Lago de Izabal. La región es agrícola y q’eqchi’, y quedó devastada. Las cosechas de maíz y frijol fueron arrasadas, y lo primero que pedían las familias no era techo, sino maíz.
Iota se intensificó rápidamente al pasar sobre aguas del Caribe más cálidas de lo habitual, un fenómeno que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) describe como intensificación rápida y que se vuelve más probable a medida que aumentan las temperaturas oceánicas. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) también ha concluido que el calentamiento global está elevando la intensidad de los ciclones tropicales, lo que hace más frecuentes tormentas extremas como Iota.
Sara fue testigo no solo de la pérdida de las cosechas, sino también de la introducción forzada de semillas “mejoradas” que trajeron plagas y dañaron los cultivos nativos. “No solo perdieron sus cosechas, sino que se llenó de plaga lo que sembraron”, recuerda.
Su reacción fue convertir la música en acción concreta. Organizó un festival virtual para recaudar fondos y enviar costales de maíz y frijol a las comunidades afectadas.
Los datos muestran que lo que ocurrió en Sepur Zarco no fue un caso aislado. En el Corredor Seco centroamericano, la combinación de sequías prolongadas y lluvias erráticas amenaza hoy a 8 millones de personas, según el Programa Mundial de Alimentos.
Para Sara, la música es “amor y política”, un archivo vivo que resguarda lo que se pierde y que ayuda a sanar. Al cantar en kaqchikel, da voz a las abuelas, a los ciclos de la milpa, a los pájaros que ya no anuncian la lluvia. En sus manos, la guitarra se convierte en herramienta de resistencia frente a la crisis climática y la injusticia social.
La inundación lo borró todo, la aldea respondió con pintura y escultura
La aldea q’eqchi’ de Campur, en San Pedro Carchá (Alta Verapaz), desapareció bajo una laguna en noviembre de 2020. Los huracanes Eta e Iota, que azotaron Centroamérica con apenas dos semanas de diferencia, descargaron lluvias tan intensas que el agua se acumuló sin salida. Durante más de cuarenta días, 537 viviendas, dos escuelas y las cosechas de maíz y frijol permanecieron bajo casi ocho metros de agua.
Los científicos explican que el calentamiento del Atlántico tropical aumenta la probabilidad de huracanes más intensos y lluvias extremas, y Eta e Iota son prueba de ello: ambos se fortalecieron rápidamente sobre aguas más cálidas de lo habitual. Pero en Campur hubo un factor adicional. El caserío está asentado sobre un suelo kárstico de roca caliza que, con el tiempo, se disuelve y forma depresiones llamadas dolinas. Normalmente, el agua se filtra al subsuelo por grietas y drenajes naturales conocidos como siguanes. La lluvia fue tan abundante que esos drenajes colapsaron por sedimentos y basura, dejando a la comunidad atrapada bajo una laguna estancada.

Cuando por fin el agua comenzó a retirarse, el profesor Esteban José Ax Caal volvió a su casa destruida. Entre el lodo encontró dos sartenes oxidadas. Las transformó en rostros que evocaban la tristeza de los ancianos tras la inundación. También recuperó antenas parabólicas y pintó escenas de techos sumergidos. “Fue como si todas esas cosas me dijeran que debía hacer algo con ellas y dejarlas como recuerdo”, relata.
No era la primera vez que Esteban convertía la adversidad en creatividad. Llevaba años enseñando a sus alumnos a reciclar: organizó una banda escolar con tubos de PVC, ollas y toneles; fabricó pupitres con cajas de verduras; confeccionó togas de nylon para las graduaciones. Incluso compuso una canción sobre el cambio climático y las consecuencias de no actuar, una advertencia que su comunidad terminaría viviendo en carne propia durante la inundación.
Tras Eta e Iota, ese camino pedagógico se convirtió en terapia colectiva. El maestro invitó a sus estudiantes a dibujar y esculpir lo que habían perdido: juguetes, aulas, árboles, amigos que tuvieron que marcharse. Al principio dudaron —“les había quedado muy marcada la tragedia”, recuerda— pero pronto los trazos se multiplicaron.
Bautizó ese conjunto de obras como Las consecuencias de la pérdida de las tres poderosas letras: LOQ’, que en q’eqchi’ significa respeto. “Quizá sí éramos culpables de no cuidar nuestro entorno.”, explica.
En Campur, el arte reciclado se convirtió en un archivo vivo de las pérdidas y daños: casas y cosechas, pero también infancias interrumpidas y memorias comunitarias. En un país donde muchos migraron después de la tormenta, las esculturas y dibujos creados en la escuela de Esteban recuerdan que la memoria también puede resistir al agua, y que el respeto —loq’— puede ser una forma de resiliencia ante el cambio climático.
“Ríos de Gente”, el performance que enfrenta la crisis del agua
El río Cahabón nace en las montañas del departamento de Alta Verapaz, en el norte de Guatemala, y serpentea casi 200 kilómetros antes de unirse al Polochic. Sus aguas turquesas han sostenido durante generaciones a las comunidades q’eqchi’, para proveer alimento, transporte y espacio sagrado a unas 29 mil personas que viven en sus márgenes.
En la última década, sin embargo, el río se volvió un territorio en disputa. Proyectos hidroeléctricos como OXEC y RENACE, junto con la expansión de monocultivos de palma africana y caña, desviaron caudales y alteraron su flujo natural. A esa presión se añade otra igualmente decisiva: un clima más errático.

Datos del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático (SGCCC) muestran que en la región las sequías son más prolongadas y las lluvias más concentradas, generando crecidas repentinas. Estos patrones, vinculados al calentamiento global, amplifican el impacto de las represas y de los monocultivos sobre un sistema hídrico ya frágil.
En ese contexto, el defensor q’eqchi’ Abelino Chub Caal, tras pasar más de dos años en prisión por su oposición a los megaproyectos, buscó otra manera de resistir. En 2021 convocó a la artista Regina José Galindo y al colectivo Maíz de Vida para organizar el festival Libertad para el Agua.
De allí surgió el performance Ríos de Gente, una acción monumental en la que participaron más de 1,500 personas. Una tela azul de cientos de metros representaba el cauce de ríos ausentes. Bajo ella, la comunidad caminaba, jugaba y reía como si estuviera de fiesta en un río real. Niños y niñas se movían con alegría, encarnando el agua que ya no fluye, el paisaje fluvial que desapareció.
La obra buscaba responder a pérdidas muy concretas: manantiales secos, cosechas debilitadas, infancias sin nadar en el río, fiestas comunitarias que dejaron de celebrarse. Esos impactos están documentados por científicos como consecuencias del aumento de sequías y la alteración de los ciclos de lluvia en Centroamérica.
El Cahabón refleja la paradoja guatemalteca: un recurso vital atravesado por intereses económicos y presiones climáticas. Ríos de Gente se convirtió en archivo de esa memoria. Un río de tela que evocaba lo perdido y advertía lo que aún puede salvarse en un país donde el cambio climático ya no es futuro, sino presente.
Textiles y pinturas narran la crisis climática y la contaminación del Lago Atitlán
En las orillas del Lago de Atitlán, los artistas mayas tz’utujiles Cheen Cortez y Manuel Chavajay trabajan en un paisaje que ya no se parece al de su infancia. Manuel recuerda cuando bebía agua directamente de la orilla y cuando los peces saltaban hacia los cayucos, las canoas de madera tradicionales que los pescadores usan para internarse en el lago. Cheen evoca a las mujeres cargando tinajas de barro con agua limpia para lavar. Ese tejido cotidiano, dicen, se ha deshilado. “El agua nos está hablando, pero no todos quieren escucharla”, afirma Cheen.
El lago, considerado uno de los más bellos del mundo, enfrenta hoy una doble presión. La primera es local: aguas residuales sin tratamiento, plásticos y malas prácticas agrícolas han saturado de contaminantes sus orillas. En 2025, el Ministerio de Ambiente informó que el 95 % de los hoteles y negocios de la cuenca incumplían la ley ambiental, y la autoridad local contabilizó más de mil basureros clandestinos.
La segunda presión es climática: días más cálidos y lluvias cada vez más irregulares, vinculados al calentamiento global, han creado condiciones propicias para la proliferación de cianobacterias, unas algas que forman mantos verdes en la superficie cuando el agua se calienta. Lo que antes era un espejo azul se convierte en una mancha tóxica que mata peces, huele mal y consume el oxígeno del agua.
Desde 2008, estos brotes han llegado a cubrir más de un tercio del lago, y las proyecciones sugieren que hacia mediados de siglo varias microcuencas que lo alimentan podrían perder gran parte de su agua superficial, reduciendo la disponibilidad para beber, sembrar y vivir.
Es en ese escenario donde el arte se vuelve memoria y resistencia. Cheen borda a la Abuela Agua (Imox), espíritu guardián en la cosmovisión maya que representa el equilibrio de los lagos. Dice que se le aparece en sueños para transmitir mensajes de protección. Su textil monumental Qawoq, expuesto en México, combina figuras geométricas y motivos acuáticos cosidos sobre grandes telas. La obra es un agradecimiento a esa fuerza sagrada hoy amenazada, y a la vez una forma de suturar simbólicamente la fractura entre comunidad y naturaleza. “Ella está siempre y nos va a proteger. Entonces, nosotros también tenemos que cuidarla”, explica.
Manuel, en paralelo, pinta la serie “K’o q’iij ne t’i’lto’ ja juyu’ t’aq’aaj (Hay días en que se acercan montañas y volcanes)”. Recoge aceite quemado de lanchas turísticas y de los tuk tuks, los pequeños mototaxis rojos que recorren las calles de los pueblos del lago, y lo convierte en pigmento.
Ese aceite es residuo de combustibles fósiles cuya quema libera dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento global. En sus cuadros, la materia oscura forma atardeceres sombríos, cielos metálicos y la ilusión óptica de volcanes que se aproximan con la lluvia. Sobre esas manchas, Cheen borda círculos de colores que atraviesan las grietas de la tela. “En vez de ver un problema, se ve una solución”, afirma. Manuel transforma un contaminante asociado al cambio climático en imagen, denuncia y ofrenda.
Las obras de Cheen y Manuel no muestran el cambio climático en gráficas técnicas, sino en símbolos que la comunidad reconoce: aguas cubiertas de algas, cielos turbios, un lago que ya no refleja la luna sino espuma, sombra y miedo”, sentencia Manuel.
Ese mismo espíritu los llevó, en octubre de 2024, a cargar canastos llenos de basura recolectada del lago y presentarlos frente al Congreso como si fueran una ofrenda invertida. Junto al colectivo Tz’unun Ya’, parodiaron un ritual de abundancia, pero en lugar de maíz o frijol ofrecieron zapatos rotos, tambos y plásticos. “Tu industria, tu basura”, proclamaron, recordando que San Pedro La Laguna fue pionero en prohibir el plástico de un solo uso y que las comunidades han retirado jaulas de piscicultura no nativa como acto de autodefensa.
En Atitlán, el cambio climático no genera la contaminación, pero sí la exacerba. El calor del agua y las lluvias erráticas hacen que un lago ya cargado de nutrientes y desechos sea más propenso a floraciones tóxicas y a la pérdida de agua disponible para los cultivos. En ese cruce de presiones, los textiles y pinturas de Cheen y Manuel funcionan como un archivo vivo: traducen la ciencia en símbolos que la comunidad reconoce, sostienen identidad, denuncian injusticias y convocan a proteger el agua sagrada que aún resiste.
Centroamérica en tiempos de Cambio Climático
Créditos: Lucía Escobar (Periodista) - Hassel Fallas (Mentora) - Andrés Tencio (Diseñador Gráfico)